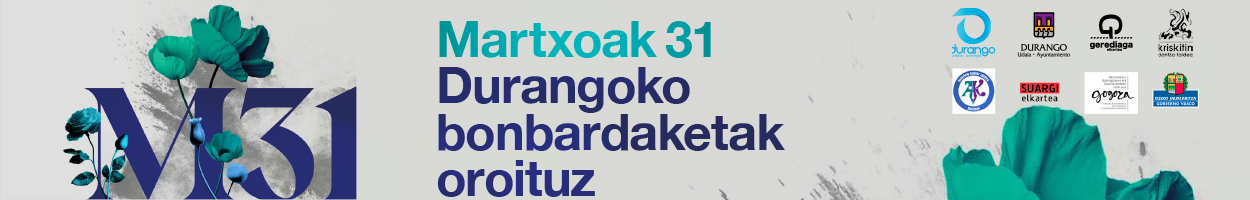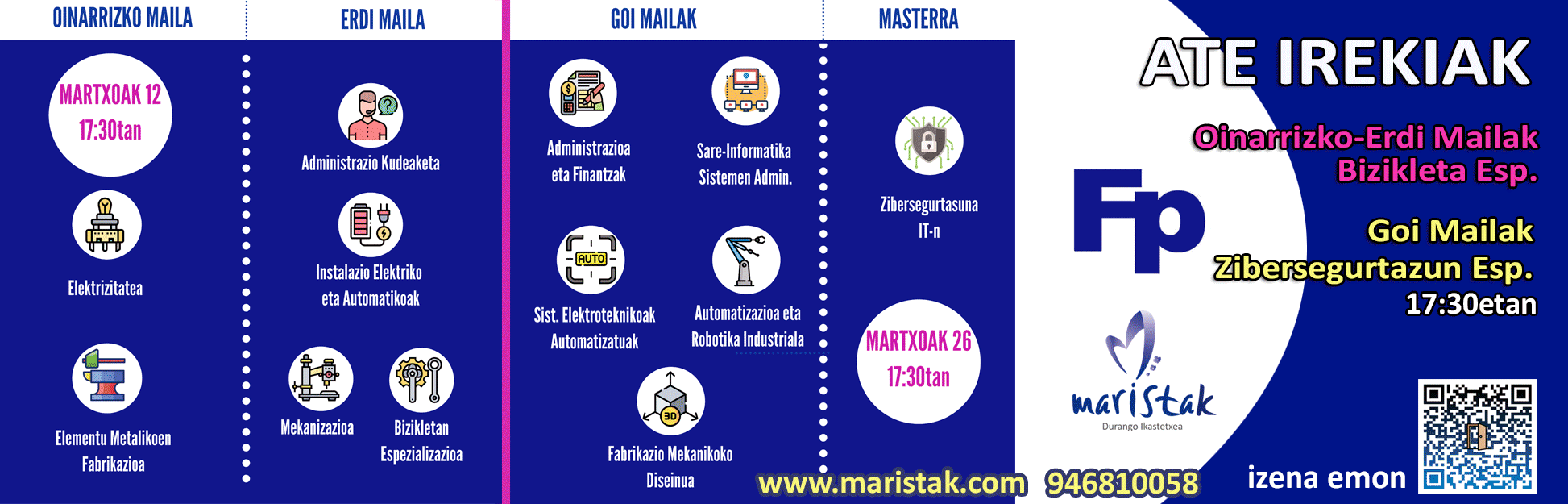‘Ya vengo, Honorio’, por Iban Gorriti
IBAN GORRITI
Empezaré por el final: Agur, Honorio!, desde la admiración y agradecido por lo aprendido de ti. Y a continuación, evoco cómo se despedía el tan utópico como realista Viejo Antonio, el de los relatos del Subcomandante Insurgente Marcos. Él no decía «adiós». Él tenía la costumbre en su echar a caminar, en su despedida, sin mirar hacia atrás soltar al viento un «ya vengo», para no partir del todo. «Ya me vienen» recuerdos de un periodista que no lo fue académicamente hablando, el de un escritor de fondo sin fondo.

Honorio Cadarso Cordón.
Honorio Cadarso Cordón fue compañero, buen compañero de redacción en aquel antiguo piso de Goienkalea en el que todo rechinaba. Recuerdo que yo tenía así como 21 años, recién licenciado periodista, es decir, un periodista por hacer. Mi primer encargo de la delegada del momento fue cubrir una huelga de basuras en Durango. Redacté las líneas que me mandaron y todo orgulloso de mi escrito -«el mejor del mundo»- me levanté y la jefa seleccionó todo el texto y lo eliminó íntegro porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. El ego al suelo, recogerlo de aquella moqueta, callar y continuar (aprendiendo y de por vida).
Ese día llegó un señor a la oficina. Me pareció curioso y lo veía mayor, pero brotando ideas jóvenes de su boca. Era lo que hoy algunos se hacen llamar freelance. El compañero Honorio lo era sin saber, quizás, la expresión actual. O tal vez sí la sabía. Era sabio el tío. Muy leído y perspicaz. De su tiempo como cura le quedó alguna querencia a la picaresca. Era, sin duda, un buen vendedor de historias.
Aún así, mejor las escribía. Al tener noticia de su triste pérdida ayer domingo a los 91 años de edad, tras agradecer a la familia el aviso, lo siguiente que hice fue poner en valor su excelsa habilidad y equilibrio para «hilar» los párrafos de los reportajes periodísticos. Con su marcada letra tumbada y tomando apuntes de pie sobre un octavo de folio, era capaz de poseer el mayor manantial informativo para ir pormenorizando frase a frase con una transparencia no habitual en nuestras coordenadas. Insisto: hoy pasadas tres décadas no sabemos «hilar» como hilaba él. Y lo sellaba sin haber pasado por los aburridos pupitres de la Facultad de Ciencias de la Información. Firmaba con seudónimo, como C. Labraz. De hecho, había quien abría los ojos de más al conocer su verdadero nombre, el del marido de Isabel Broullón, y del padre de Rosa, Montse y Breogán.
C. era por su apellido real, Cadarso, y Labraz, por el pueblo de origen del apellido Cadarso, de Labraza, en Araba. Aún recuerdo, cómo llamaban al teléfono -sobre todo por temas deportivos- preguntando por «Carlos Labraz», cuando él en ninguna ocasión había firmado con ese nombre. Reíamos al respecto.
Aquel afable cronista era un amante de las tertulias en la delegación. Sobre todo, con personas más jóvenes a las que, curiosamente, él valorizaba sin paternalismos (o no se apreciaban). Al mismo tiempo, se reciclaba como podía con la informática y txiri txiri sacaba adelante un plus complementario a su puesto de trabajo como peón en la Renault de Iurreta, municipio en el que residió, como sus últimos años al pie de la N-634 a su paso por Amorebieta-Etxano. Allí lo vi la última vez según iba conduciendo yo a una rueda de prensa. Me ilusionó saber de él.
Nacido el 21 de abril de 1933 en Corera, este riojano estudió Teología en Comillas y residió nueve años en la capital del Sena. Abandonado su sacerdocio continuó su lucha obrera como sindicalista de CC. OO. Era zurdo en política. En El Correo de Goienkalea concatenó trabajos durante más de veinte años y acabó publicando tres libros. El primero fue Amillanpetik, crónicas de Durango recopiladas. A continuación, Rioja y Txakoli, libro de poemas, y su última edición fue Romero y yo, cuentos de su niñez como segador.
El pasado 20 de abril, me llegó al móvil una foto de él posando con mi segundo libro en sus manos. Era un regalo de cumpleaños de sus apreciados hijos. Mi ilusión fue máxima al saberlo y recordar las palabras que me dedicó por el primero que publiqué. Lo primero: una sonrisa en mi cara. Nunca hubiera pensado que menos de un mes más tarde nos diría el Viejo Honorio «ya vengo».